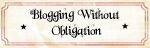Las jack'o-lanterns en sus orígenes en Irlanda se fabricaban con nabos (la calabaza era aún un cultivo desconocido), y para hacer las narices se utilizaba esta verdura: el panais, en francés, parsnip en inglés, chirivía o pastinaca en castellano. Tiene aspecto de zanahoria, pero su sabor es más cercano al del nabo.
En Quebec este tipo de verdura es de cultivo tradicional, ya que las raíces y tubérculos se conservaban bien durante el largo invierno sin cosecha.
Un historiador quebequés,
Jean Provencher, ha escrito una historia agrícola de Québec muy interesante, un libro por cada estación
("C'était l'automne"...) tras cuya lectura una se explica mejor el por qué de esa resistencia quebequesa -sólo del Quebec profundo, todo hay que decirlo - a comer verduras: no hace mucho que todas las verduras que se comían durante meses y meses estaban generalmente marinadas: col fermentada en chucrut o conservada en vinagre, pepinillos y remolachas en vinagre, cuya receta parece venir del siglo XXII, importada a América por los colonos holandeses. Como el vinagre mata una parte importante del contenido vitamínico de las conservas, imagino que no había muchos adultos que conservaran casi todos los dientes. A pesar de vivir en un congelador gigante durante seis meses al año, la mayoría de las verduras locales (raíces, tubérculos, crucíferas) no llevan bien lo de la congelación, y el escorbuto y las hambrunas eran una amenaza constante.
En las casas el sótano no era ese espacio que conocemos hoy, un piso más de la casa, era más bien un hueco en el que uno apenas se tenía de pie, excavado en la tierra, húmedo y frío, en el que se guardaban las conservas para subsistir en invierno (productos marinados, patatas, calabazas, maíz seco, coles, nabos y chirivías).
Un poco más tarde, los colonos descubrieron los tomates, y la elaboración de ketchup (exactamente como las conservas de tomate a la española, pero con azúcar añadido) es aún una tradición de los quebequeses más "caseros".
La generación de cincuenta para arriba (los baby boomers de aquí), han descubierto bastante mayores verduras y frutas que para nosotros son de lo más comunes, como las acelgas o el cardo, las granadas y los higos -que siguen siendo un lujo foráneo-. Las naranjas o clementinas, no hace tanto tiempo que eran consideradas tan exóticas que normalmente se metían en los calcetines navideños como regalo para los niños.
La inmigración, sobre todo la inmigración italiana masiva a finales de los años cincuenta, trajo consigo un montón de productos vegetales desconocidos por los quebequeses "de pura lana". Hoy en día los mercados (como habéis podido comprobar en las fotos que aparecen en este blog) ofrecen una variedad de frutas y verduras sorprendente en un país en el que los cultivos duran tan poco.
La mayoría de los quebequeses con los que he hablado se dicen contentos de la riqueza que la inmigración ha aportado a la alimentación. Desde que llegué, buscando formas de no volverme loca encerrada en casa, he tomado parte de forma muy esporádica en una
cocina colectiva, que es un taller de cocina en el que se reúne un grupo de personas -en este caso, era una asociación de mujeres- de todas las edades, razas y orígenes, para cocinar un menú completo. Se aprenden recetas de los países de cada miembro del grupo, que asume el rol de profesor de cocina por turnos, se degustan en ambiente de agradable camaradería, y las sobras se llevan a casa como comida para la semana.
Una faceta interesante de estos talleres es que sirven para que los inmigrantes formen un círculo de amistades en su nuevo país, y para que los "lugareños" que participan pierdan la desconfianza natural ante lo desconocido. Mientras cocinaba siguiendo las instrucciones de una señora coreana, mi vecina de fogón, una octogenaria salvadoreña, me contaba cómo la cocina la había sacado de su aislamiento (los inmigrantes que tienen que traer al país a sus padres ancianos, porque éstos ya no pueden cuidar solos de sí mismos, se topan con el problema de que una persona de la tercera edad no puede aprender el idioma ni adaptarse tan fácilmente, estos ancianos se encuentran muchas veces en una situación de soledad terrible). Y en el fregadero, mientras lavaban tomates juntas, una quebequesa intentaba enseñar a pronunciar tomate (en francés) a su compañera china.
Éste es un ejemplo de cómo se puede aceptar la llegada de inmigrantes a un país: valorando lo que aportan e integrándolo a la cultura que recibe a los recién llegados, en lugar de vivir su llegada como una invasión. Una forma excelente de hacerlo es por medio de la cocina. A todas las culturas, por muy dispares que sean, les gusta comer.
Os animo a que iniciéis un proyecto de este tipo en vuestra ciudad, vuestras habilidades culinarias y humanas mejorarán, y os daréis cuenta de que abrir la puerta al Otro (el extranjero, el inmigrante) no siempre - o no sólo- implica problemas, también puede conllevar cosas muy positivas.
A fin de cuentas, todos somos seres humanos cuyas tripillas rugen de la misma manera cuando se acerca la hora de comer.
 Hoy es el día D. Esta noche vienen los monstruos, digo los niños.
Hoy es el día D. Esta noche vienen los monstruos, digo los niños.