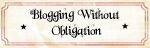Día de elecciones municipales en Montreal. Nuestras opciones son más bien limitadas en lo tocante a candidatos, lo cual provoca unas abstenciones escalofriantes (61%) : tenemos un trío compuesto por el alcalde actual, Tremblay, que se encuentra sumergido hasta las orejas en la merde corrupta de la mafia de la construcción quebequesa, la señora Harel, una buro-tecnócrata de derechas que no parece muy dispuesta a cambiar nada, y Bergeron, un urbanista que al principio me hacía ligeramente tilín por sus ideas vagamente socialistas y refrescantes, pero del que han desenterrado un libro que escribió hace tiempo en el que exponía sus ideas sobre el atentado del 11 de septiembre, ideas que dan ganas de sacudirle algún medicamento fuerte ya mismo. Un antipsicótico, si es posible.
Porque sí, Quebec es bonito y civilizado, pero en todos los sitios cuecen habas. Aquí concretamente se cuecen langostas Thermidor, a bordo del yate de un empresario de bonito apellido italiano (ya, lo del mafioso de origen italiano es tan clásico que hasta suena cliché), empresario que cuando el ayuntamiento de Montreal saca a concurso la adjudicación de las obras públicas, él saca a pasear a nuestros democráticos representantes en su yate, y ¡alehop! Obra adjudicada por un precio que hubiera permitido construir un polideportivo en la luna. Y lo peor es que no hace distinciones: en su yate embarcan los miembros del partido en el gobierno tanto como los de la oposición. A bordo de ese yate hay tanto magno representante del pueblo poniéndose morado a canapés, que no sé cómo aún no se ha hundido. El dinero público que proviene de esos presupuestos inflados al helio paga los canapés, por cierto. Así que todos participamos, nosotros pagamos y ellos se lo comen, es un sistema bonito y equitativo.
Menos mal que la langosta aumenta el ácido úrico que es una barbaridad, así que les deseo a todos la gota, o una hipercolesterolemia como mínimo.
El caso es que ahí estoy, esperando más o menos pacientemente en la cola para votar, en mi collège electoral habitual. Monsieur M. espera detrás de mí, haciendo sudokus. Yo tengo abierta una novela tediosa y horriblemente escrita por Javier Sierra, en la que he perdido toda esperanza y hace diez minutos que no leo. En lugar de leer, miro a mi alrededor, y la uso para camuflarme. La mayoría de la gente en la cola es mayor de sesenta. Aunque soy consciente de que como muestra demográfica mi observación no tiene mucho peso, me parece mal signo. Espero un rato más, la cola avanza con una lentitud tremenda, probablemente por miedo a que la velocidad fatigue a los heroicos votantes, que en buena parte se apoyan en andadores.
Cuando llega mi turno, los dos ciudadanos que se ocupan de la mesa electoral con celo democrático encomiable (y un pelín exagerado), me hacen un gesto para que me acerque. Avanzo con una mezcla de esa inocentona satisfacción que me da siempre poder votar (no sólo por orgullo democrático, sino por los años que he tenido que pasar aquí congelándome el hispánico trasero antes de obtener el derecho a hacerlo), y con un poco de irritación, porque ahora que veo el ritmo al que procede esta mesa, no me extraña que hayamos esperado tanto. El señor que preside es un sexagenario con aspecto de sacristán. Me sonríe con benevolencia. Le devuelvo una sonrisa automática, de buenas maneras, un poco forzada, como la que reservo para mi higienista dental.
Señor consciente de sus deberes ciudadanos: -"Bonjour! ¿Prueba de identidad, por favor?"
Le presento el permiso de conducir, que en Canadá es la prueba de identidad usual, ya que no existe el carné de identidad. Los inmigrantes nacionalizados tenemos una tarjeta de ciudadanía que también serviría como prueba de identidad, pero me toca las narices presentar un documento que no existe para los quebequeses "de pura cepa", y que en mi opinión, designa a los inmigrantes como ciudadanos de categoría diferente a los nacidos aquí. Todo eso no se lo cuento al señor sentado frente a mí.
Señor consciente de sus deberes ciudadanos, ajustándose las gafas de leer, que penden de un cordón marrón que lleva al cuello, haciendo un gesto de esfuerzo olímpico mientras lee mi nombre, obedece ciegamente a la consigna de confirmar la identidad del futuro votante: -"¿Nombre y domicilio, por favor?"
Yo respondo, sucinta. Como pronuncio mi nombre como hay que pronunciarlo en el país de origen, la reacción automática del señor consciente de sus deberes ciudadanos es la desconfianza, que se pinta en su cara con la claridad de una valla publicitaria de autopista. La irritación automática debe de pintarse igual de claramente en la mía. Porque no es la primera vez, por supuesto. Y tengo una gran paciencia con la sorpresa, la curiosidad, la ignorancia crasa, incluso, pero no con la desconfianza. Alguien que desconfía de la diferencia por el mero hecho de ser diferente suele ser alguien que me toca las narices (y los principios), por lo general. Y no se me pone en el apéndice nasal desfigurar la pronunciación de mi nombre a la francesa (Agggannnnsszza) para que este moron del Montreal profundo se sienta más en terreno conocido (¿he mencionado que estoy en mi primer día de regla, en el que he esperado abundantemente de pie y que eso no suele ayudarme a ser más paciente?).
Señor ahora ultra-consciente de sus deberes ciudadanos, con tono interrogador: -"¿Perdón?"
Yo, progresivamente irritable y echando de menos mi ibuprofeno, repito mi nombre más despacio, con exactamente la misma pronunciación que al principio. Repito mi dirección.
Señor consciente en grado superlativo de sus deberes ciudadanos, mira la foto de mi permiso de conducir, me mira la cara, mira la foto de nuevo, y dice, con expresión ¡ajá-te-pillé!: -"No se parece mucho a la foto, madame. Ni su nombre se parece a lo que está escrito."
Yo, ahora en estado de irritación palpable y bastante esplendorosa: -"La fonética varía según el idioma. Y el pelo crece."
La mirada se me detiene, malvada, en su calva. -"El mío, al menos." (Ey, él se lo ha buscado. No le busques las cosquillas a una mujer con calambres abdominales).
Señor un poco más relajado en lo tocante a sus deberes ciudadanos, se bate en retirada, baja un poco la vista, me tiende mi permiso de conducir sonriente y hace un intento de simpatía: -"Es que tiene usted un nombre tan curioso... ¿de dónde viene?"
Yo, deseando sentarme con una mantita en el regazo : -"De Montreal, de la calle Foucher. Como ya le he dicho."
Señor, la sonrisa le disminuye una octava, me mira, perplejo: -"No, quiero decir, ¿de qué país?"
Yo, lacónica: -"De Canadá."
Monsieur M., que acaba de llegar a la mesa electoral vecina a la mía, ve el mini atasco que empieza a formarse detrás de mí y estira un poco el cuello para oír mejor. Lo miro con desenfado. Lo mío no es sadismo, es que cuando una lleva diez años pelándose el culo de frío para integrarse, aprendiendo la gramática infame del idioma con más excepciones ortográficas que conozco, acaba un poco harta de ser etiquetada de extranjera a perpetuidad.
Señor, aún irritantemente consciente de sus deberes ciudadanos, la sonrisa ahora visiblemente menos amplia, pero sin rendirse: -"Je, je, qué graciosa" (con una expresión que dice todo lo contrario), -"Ahora en serio, ¿de qué nacionalidad es usted?"
Yo, telegráfica e inmutable: -"Canadiense. Si no, no estaría aquí votando."
Monsieur M., que acaba de de introducir su voto en la urna, me oye, y me clava la mirada. Empieza a gesticular, señalando la salida y haciendo gestos de apremio.
El señor consciente de sus deberes ciudadanos abandona por completo sus esfuerzos por sonreír. Súbitamente, es todo business. Me da un lápiz (aquí hay que votar escribiendo una equis en la papeleta), marca mi nombre en la lista electoral y me indica la cabina de voto. Espera sin decir palabra a que marque mi papeleta tras el biombo de cartón, vuelvo a la mesa, le tiendo el lápiz, él retira el cartón que cubre la urna, mudo, yo voy a meter el voto, pero detengo el movimiento en el aire. He visto que la persona que espera dos puestos por detrás de mí, en la cola, es una mujer (o al menos, eso es lo que supongo) bajita, cubierta por completo con un chador. Sólo sus ojos asoman de entre la tela negra. El señor de la mesa mira con curiosidad por encima de hombro, para ver lo que me ha llamado la atención. Le pregunto, aún con mi papeleta doblada en la mano: -"Usted perdone, pero para votar, yo creía que identificarse era obligatorio."
Señor, sorprendido, sin ver muy bien adónde quiero llegar, recita maquinalmente: -"Y lo es, madame. Su nombre debe estar inscrito en la lista electoral, y debe justificarse con una prueba de identidad provista de foto: pasaporte, permiso de conducir, tarjeta del seguro médico o tarjeta de ciudadanía. Prueba que debemos verificar en la mesa confirmando su identidad."
Yo, frunciendo un poco el entrecejo: -"Pero imagino que la prueba de identidad con foto se exige a fin de comparar la cara del votante que se presenta a la mesa con la de la foto, tal y como su celo identificativo de hace un momento demuestra. ¿Se acuerda? Cuando usted parecía encontrar muy sospechosa mi abundancia capilar, monsieur."
Señor, que la verdad, al final se está mostrando más bien amable y paciente y que se desvive por informarme, convencido sin duda de que vengo de una república bananera y de que aún no comprendo los entresijos de la democracia: -"Así es." Asiente con la cabeza.
Yo, mirando brevemente a la misteriosa votante enmascarada, y bajando un poco la voz: -"Pues usted convendrá conmigo que a esa señora va a ser más bien difícil identificarla por comparación con la foto de su pasaporte."
Señor, con cara de niño que se ha hecho todos los deberes, me recita de nuevo: -"En Canadá, la ley electoral permite votar con una burka, o con un velo integral que permita ver sólo los ojos."
Yo, ahora ligeramente alucinada e ignorando a monsieur M., que agita los brazos al fondo de la sala, indicándome la puerta y el reloj frenéticamente, y sintiendo un resoplido del votante situado inmediatamente detrás de mí, un hombre joven que se me ha pegado un poco para oír mejor la conversación: -"Ah, vamos, que es legal votar con la cara tapada. Pero sospechoso cuando una se deja crecer el pelo o no pronuncia su nombre como usted cree que debería. Si yo llego a venir disfrazada de Spiderman, con los leotardos y la careta, usted me deja votar sin fastidiarme. Al fin de cuentas, ayer fue Halloween."
Señor, aún sorprendentemente paciente y con ánimo instructivo: -"Nononono. Una careta de Spiderman no es legal."
Yo, insistente y, llamémoslo por su nombre, tocahuevos: -"¿Pero un velo o una rejilla que cubre la cara sí? La lógica de la ley electoral se me escapa, caballero." Monsieur M. empieza a tener la cara roja, el aire inquieto y me indica de movimientos laterales de cabeza que intentan ser discretos al guardia de seguridad que empieza a mirarnos al señor responsable de la mesa y a mí, interesado.
Señor consciente de sus deberes ciudadanos, pero ahora un poco nervioso: -"Es que una burka o un chador no son disfraces. Es diferente. Es un asunto de creencias religiosas."
Yo, inspirando sonoramente, como siempre que se me saca a relucir la creencia religiosa como justificación infalible de todo tipo de majaderías: -"Oiga, si es un asunto de creencias, por creer, yo creo en Spiderman. He sido criada por un hermano mayor que utilizaba los cómics de la Márvel como Sagradas Escrituras. Yo he crecido creyendo firmemente en Spiderman, Batman, los 4 Fantásticos y la Patrulla X. Faltaría más. En Superman y el Capitán América no, por ejemplo. Demasiado de derechas, me ponían un poco de los nervios. Pero para mí, Magneto es el demonio, los mutantes existen, y el profesor Xavier es su profeta. Aleluya."
Ruido de asentimiento entusiasta del hombre de atrás. Me vuelvo y le echo una ojeada rápida. Tiene unos cuarenta años. Se inclina tímidamente hacia mí y pregunta: -"¿Y Flash Gordon?"
Yo, encogiéndome de hombros: -"Pues no, mire. A mí Flash es que no..."
Señor de la mesa electoral, cada vez más inquieto, estira el cuello, mira hacia la cola cada vez más larga a mis espaldas, e interrumpe: -"Yo no hago la ley electoral, señora. Si tiene algún comentario, siempre puede escribirle un correo al diputado de su distrito. Y ahora, si tiene usted la amabilidad de proceder a votar, por favor...", termina, con tono suplicante.
Yo, insertando finalmente la papeleta en la ranura: -"Perdone, no quería importunarlo, pero si llego a saber lo absurdo de la ley electoral en un país presuntamente laico, vengo a votar vestida de Catwoman".
Sonoros asentimientos del señor de atrás y de tres o cuatro mujeres de la cola y de colas vecinas, que no se han perdido ripio. Una se lanza, entusiasmada: -"Diga que sí. Lo que es obligatorio para un ciudadano, debería de serlo para todos sin excepción." Ruidos generales de la gente que nos rodea, que corroboran lo dicho. La pobre mujer en el chador empieza a tener la mirada un poco asustada. La miro un momento, con sonrisa tranquilizadora. A fin de cuentas, la mentecatez de nuestros dirigentes, que nunca han mirado en el diccionario lo que quiere decir "laico", no es culpa suya. Y estoy contenta de que se haya animado a venir a votar, con velo o sin él.
Otra mujer más mayor, un poco más lejos, añade, pensativa: -"Aunque no sé, con el otoño que nos está haciendo, unos leotardos de vinilo, qué mal cuerpo." Una al fondo grita con regocijo: -"¡Hulk!¡En harapos y pintada de verde!" Risillas.
Siento la manaza de monsieur M. que se me posa en el hombro. Con voz cavernosa me dice: -"Has terminado, ¿verdad? Porque hay mucha gente esperando. Ajjjjem."
Le doy las gracias al agitado señor de la mesa electoral, que ya empezaba a mirar al guardia de seguridad, y le deseo que tenga un buen día. Mientras nos batimos en retirada, escucho retazos de conversaciones en la cola: -"La Linterna Verde sí que molaba." -"Pero mira que eres hortera. Wonder Woman, en cambio..." -"Oye, pues todavía tengo la capa y la careta de Darth Vader. Tú me guardas el sitio en la fila, yo paso por casa a recogerlas y vuelvo. Como hay Dios."
Monsieur M. me agarra ahora de un codo, mitad caballeroso, mitad tirando de mí hacia la salida, y mientras corremos más que andamos, masculla: -"No vayas a tomarme a mal, te quiero, mon p'tit loup, pero mira que eres emmerdeuse".
 Otra estupenda obra de Norman Rockwell
Otra estupenda obra de Norman Rockwell